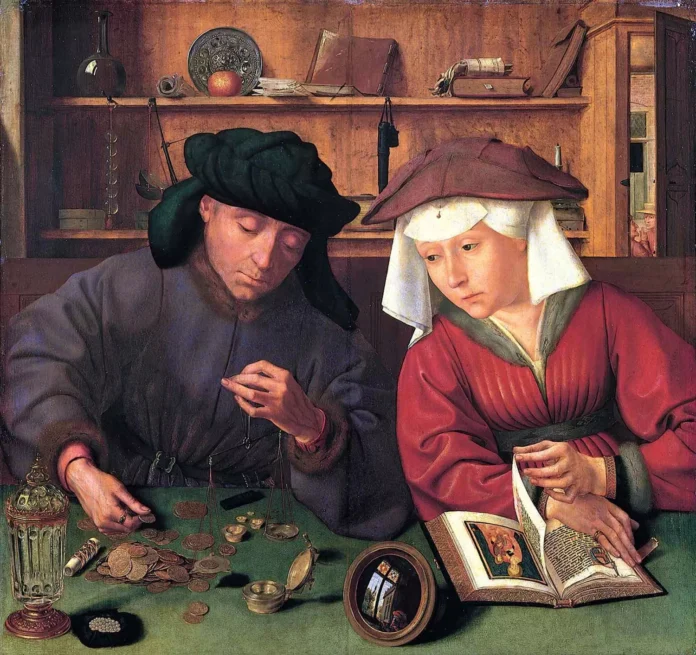La deuda no es solo un problema económico. En Argentina, es casi una forma de gobernar. Un método que se repite, gobierno tras gobierno, para cubrir déficits estructurales sin tocar privilegios ni transformar en serio el aparato productivo. Se toma deuda para financiar gasto corriente, para sostener un modelo que cruje, para comprar gobernabilidad. Y la factura —inexorable— llega más tarde, casi siempre cuando el que decide ya se fue.
Porque la deuda tiene eso: ofrece tiempo. Patea el costo hacia adelante. Permite mantener el simulacro de un país que funciona mientras se negocian futuros que no se habitarán. Es el crédito fácil del político: el recurso invisible que paga la campaña de hoy con la resignación de mañana.
En los últimos cuarenta años, Argentina construyó una tradición de deuda que excede largamente a los ciclos electorales. Se emitieron bonos, se firmaron acuerdos con el FMI, se estructuraron préstamos con tasas que ningún país desarrollado aceptaría. A veces, para tapar agujeros fiscales. Otras, para sostener el tipo de cambio y evitar el cimbronazo político de una devaluación. Y casi siempre, para posponer el ajuste real, ese que tarde o temprano se cobra con recesión o inflación.
Así, la deuda terminó funcionando como un modo de gobierno. Una forma de administración sin proyecto de país, donde se gobierna el presente a costa del futuro. Donde se evita discutir cómo redistribuir la riqueza o modernizar la matriz productiva, porque es más fácil endeudarse y seguir.
Y no hablamos solo de deuda externa. También hay deuda interna: con jubilados que cobran haberes mínimos que no alcanzan ni para remedios; con trabajadores informales que sobreviven sin derechos; con pymes asfixiadas por tasas, impuestos y la competencia desleal de oligopolios protegidos.
Y está la deuda social, esa que se menciona en cada discurso pero nunca se paga. Porque los datos son conocidos: la mitad del país vive por debajo de la línea de pobreza, cuatro de cada diez chicos comen gracias a un plan. La retórica de “salir adelante” esconde que, sin cambios estructurales, el progreso colectivo sigue siendo un slogan vacío.
Mientras tanto, el círculo vicioso se perpetúa. Cada gobierno critica la deuda que heredó y genera la suya. Cada nuevo ministro de Economía promete “no volver al FMI” o “honrar compromisos”, mientras busca refinanciar lo imposible. Y así, el país vive atrapado entre la amenaza del default y el disciplinamiento de los mercados.
¿Quién paga esa cuenta? El asalariado, con paritarias que corren detrás de los precios. El comerciante, que no puede prever cuánto costarán sus insumos el mes próximo. El joven que posterga su proyecto de vida. La deuda no es una cifra abstracta: es inflación, es tasa de interés, es dólar paralelo. Es el costo oculto que termina licuando los sueños de millones.
Por eso, discutir la deuda no es un asunto técnico reservado a economistas. Es política en su forma más cruda. Es decidir quién gana tiempo, quién paga y quién renuncia.
Mientras no exista una ciudadanía que exija responsabilidad fiscal con justicia distributiva, el endeudamiento seguirá siendo el recurso más cómodo para un sistema que no se anima a reformarse. Y así, seguiremos hipotecando el futuro por migajas en el presente.
Promesas hoy, hipotecas mañana. La historia se repite. Y cada vez que se repite, el margen de dignidad colectiva se reduce un poco más.