Por María D.Vera Amate Perez.
Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo: los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo.
Paulo Freire — Pedagogía del oprimido
La discapacidad anula la empatía, atropella derechos, vulnera la humanidad. Y lo hace porque desde hace demasiado tiempo hablamos de discapacidad sin ver a la persona.
Las personas con discapacidad viven en un estado de sospecha permanente. Muy pocos saben que, desde la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, dejaron de ser “objetos de cuidado” para ser sujetos de derecho, parte plena de la humanidad. Ese cambio se logró en 2006; en Argentina se convirtió en ley en 2008, con la 26.378.
Sin embargo, la brecha entre lo que está escrito y lo que ocurre en la práctica sigue siendo abismal.
Muchos hablan de derechos; muchos también los avasallan. Se pone en duda incluso el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que es una certificación internacional. Si alguien lo obtiene sin cumplir los criterios, el responsable no es la persona, sino la junta evaluadora que firmó ese diagnóstico.
La Ley 22.431, actualizada, establece un sistema integral de protección para las personas con discapacidad. En su artículo 13 asigna al Ministerio de Educación la obligación de incluirlas en todos los niveles y modalidades. No es un favor: es un derecho. Una educación igualitaria, de calidad, sin discriminación, en escuelas comunes, con apoyos y ajustes razonables, y con certificaciones correspondientes.
Pero la realidad contradice las leyes. Aunque Argentina adhiere con rango constitucional a la Convención, aunque la Ley Nacional de Educación 26.206 y resoluciones como la CFE 311/16 ordenan la inclusión, siguen excluyéndose estudiantes con discapacidad. El Ministerio de Educación no se hace cargo de trayectorias truncadas, ni en el sector público ni en el privado de gestión estatal.
Lo escrito no coincide con lo que se hace.
Si la educación es un derecho universal, ningún estudiante debería quedar fuera por una condición de discapacidad. Sin embargo, las prácticas discriminatorias y excluyentes se repiten. Quienes deberían garantizar la inclusión son las autoridades ministeriales, trabajando de manera efectiva con supervisores y directivos para cumplir con la ley y asegurar una educación inclusiva, obligatoria y de calidad.
No alcanza con discursos, resoluciones o leyes. La inclusión se mide en las aulas, en la admisión que no se niega, en la rampa que se construye, en el acompañamiento que llega a tiempo.
Y ahora la pregunta incómoda:
¿De qué sirve un derecho si quienes deben garantizarlo se encargan de negarlo?
¿Qué tan inclusiva es una sociedad que permite que la ley y la práctica vivan en mundos distintos?
¿Cuánto más vamos a naturalizar que haya ciudadanos de primera y de segunda, cuando la ley dice —claramente— que somos iguales?
Especialista en inclusión educativa. Grupo de Trabajo del Art 24 del Observatorio Nacional de la Discapacidad.

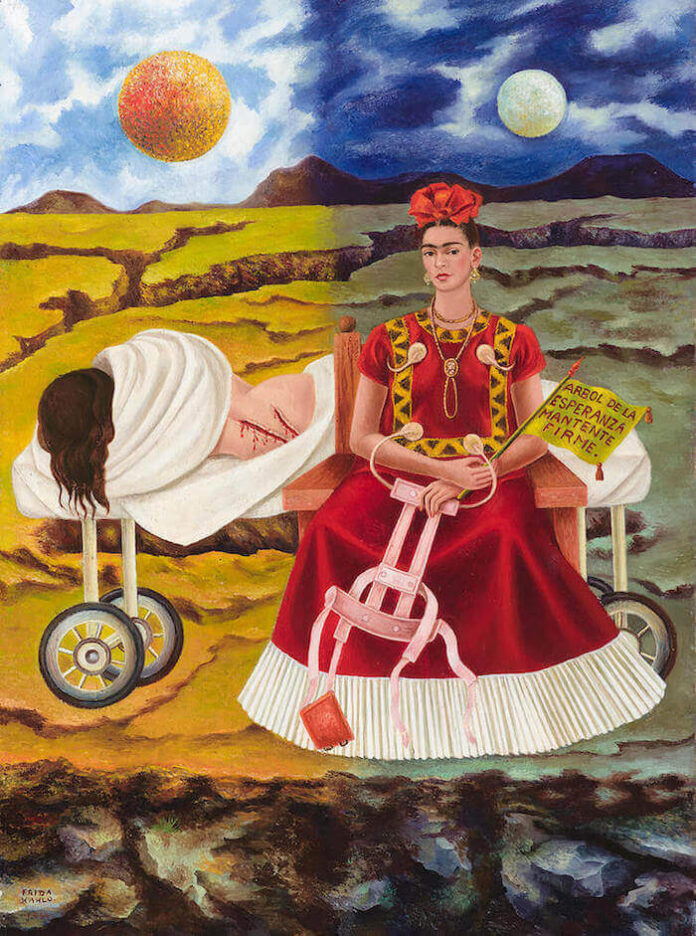
Maravillosa explicación y a la vez contundente querida amiga. Muchas gracias por compartir. Por resistir y por ser parte de imaginar un mundo mejor. Te quiero
Gracia amigo amado , por estar siempre y por apoyarme sin saber , cuando más lo necesito ❤️❤️❤️