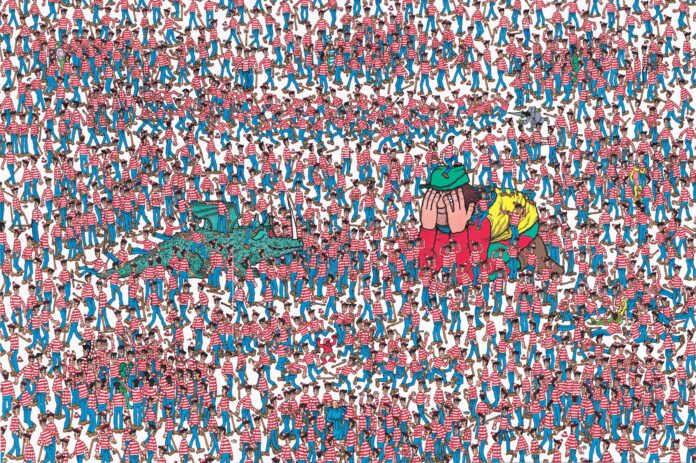por Nicolás Gómez Anfuso.
Donde hay pensamiento, hay pluralidad. Donde hay hegemonía, sólo hay repetición.
La salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza (LLA) y la descomposición progresiva del “partido único” libertario no me preocupa. Al contrario: me parece una excelente noticia. No por táctica, no por Milei, no por cálculo electoral. Lo celebro porque abrazo las ideas de la libertad. Y los partidos únicos, por definición, no lo son.
La existencia de una única estructura, vertical, centralizada, que pretenda canalizar la totalidad del pensamiento libertario o liberal en la Argentina es, en el mejor de los casos, una contradicción. En el peor, un síntoma autoritario. El liberalismo —si significa algo— es pluralismo, competencia, tensión creativa entre ideas afines pero no idénticas. La pureza monolítica, la obediencia vertical y la uniformidad discursiva no son virtudes liberales; son vicios de la política tradicional que el mileísmo dice combatir pero reproduce internamente.
La diversidad interna no es debilidad, es oxígeno
Fracturarse no es fracasar. Es crecer. Cuando un espacio político empieza a generar escisiones, conflictos y nuevas expresiones, es porque se ha ensanchado. Porque hay más actores, más ideas, más ambiciones. La política es dinámica por definición. Pretender que todos los dirigentes liberales se sometan a una línea única es matar de entrada cualquier posibilidad de renovación, descentralización o mejora del discurso.
Que Marra arme su espacio, que otros armen el suyo, que compitan, que se diferencien. Esa competencia no es destructiva: es vital. La unidad forzada es la muerte lenta de cualquier proyecto transformador. La diversidad, incluso con conflicto, es condición de evolución.
Una de las cosas más saludables que puede pasarle al espacio libertario es no tener hegemonía interna. Que haya varias voces, que no todo dependa de Milei, que emerjan otros liderazgos, otras agendas, otros estilos. No por oposición a Milei —que tiene su rol y su capital— sino por simple maduración política. Nadie que crea en la libertad puede desear que exista un solo canal legítimo para expresarla.
Además, la fragmentación ofrece un beneficio estructural: múltiples partidos libertarios pueden ocupar lugares distintos en el tablero. Algunos más confrontativos, otros más institucionales. Algunos más dogmáticos, otros más pragmáticos. Esa flexibilidad permite llegar más lejos, conectar con públicos distintos, cubrir más terreno sin contaminar el núcleo doctrinario.
¿Y la unidad para qué?
El mantra de la “unidad” ha sido históricamente una excusa para consolidar aparatos. Lo escuchamos en todos los partidos: unidad para ganar, unidad para resistir, unidad para gobernar. Pero rara vez esa unidad representa otra cosa que disciplina interna y reparto de cargos. Si el espacio libertario repite ese camino, se convierte en lo mismo que dice combatir.
No me interesa una “unidad” libertaria si significa silencio, obediencia, miedo a pensar distinto o a proponer otra estrategia. Prefiero mil veces una diversidad caótica pero viva, que un partido ordenado a los gritos y gobernado por un par de teléfonos.
Más partidos, más libertad
Lo que estamos viendo hoy no es una crisis. Es el nacimiento de una nueva etapa. La ruptura del partido único no es un problema; es una oportunidad. Por fin, el liberalismo argentino empieza a parecerse a lo que predica: múltiples voces, múltiples caminos, una sola convicción de fondo —la libertad como valor político y moral.
Si de verdad queremos una Argentina distinta, empecemos por no repetir las estructuras que nos hundieron. No necesitamos un partido único libertario. Necesitamos una cultura política liberal. La diferencia no es menor.
Por eso es importante no confundirse. La fragmentación no es debilidad. La hegemonía —aunque se disfrace de eficacia— sí lo es. Cada vez que una causa política sacrifica su pluralismo en nombre del orden, pierde algo más valioso que el poder: pierde su sentido. La libertad solo es tal cuando admite la diferencia.