por José Mariano.
En 1991, Gaspar Risco Fernández publicó Cultura y Región, un ensayo filosófico-cultural que desafió frontalmente el modelo centralista argentino. Treinta años después, aquellas ideas resuenan con fuerza renovada: leer a Risco hoy es más urgente que nostálgico. Vivimos tiempos de concentración simbólica, donde el poder no se disputa solo en el Congreso sino en los relatos que definen qué es “la cultura” nacional. En este contexto, retomar el espíritu con el que Risco pensó al Noroeste Argentino (NOA) no es un ejercicio académico ni un gesto localista: es un acto político de resistencia. Si el NOA fue concebido por Risco como algo más que una porción geográfica –un cuerpo simbólico, ético y político amputado sistemáticamente por los dispositivos de poder centrales entonces pensar la región hoy implica impugnar esa amputación. Implica reclamar la voz de un sujeto cultural postergado, resistir la colonización simbólica que convierte todo lo distinto en decoración folclórica inocua. En suma, significa reabrir el diálogo sobre quiénes somos como país, desde sus márgenes creativos y dolientes, y por qué sin las regiones el país pierde sustancia real.
Cultura en disputa: del folclore subordinado a la voz propia
Una de las preguntas centrales de Cultura y Región es qué entendemos por cultura en un país fragmentado. Risco no ofrece una definición cómoda: sitúa la cultura en el terreno del conflicto, como “un campo de fuerzas” donde se disputan sentidos y se libra una “lucha por el reconocimiento”. Esto significa que la cultura no es una colección de tradiciones pintorescas para lucir en fechas patrias, sino el escenario vivo de batallas narrativas. Quien domina el relato cultural domina, en buena medida, la imagen de la nación. Por eso, durante décadas la cultura hegemónica argentina fue narrada desde la capital y sus valores, reduciendo lo regional a estampa folclórica o nota de color. Pensar la cultura del NOA exige desenmascarar la operación que la redujo a “folklore, exotismo o atraso”. No es casual que en los medios porteños la región aparezca apenas para mostrar “tradiciones pintorescas o conflictos sociales”, mientras “su palabra, su pensamiento, su ética” son marginados. La cultura, en su acepción dominante, se define desde el centro, y lo regional solo es tolerado mientras no dispute el sentido establecido.
En la actualidad, estos patrones persisten. Las grandes cadenas mediáticas –concentradas en Buenos Aires– suelen mirar al interior nacional con la misma mezcla de fascinación superficial y prejuicio de siempre. Si no es carnaval o música folclórica, la región es noticia solo cuando hay pobreza, protesta o desastre. Esta visión parcial refuerza la idea de un país donde el único sujeto cultural legítimo es el centro. Sin embargo, algo empieza a resquebrajarse: cada vez más se alzan voces desde las provincias cuestionando ese relato único. Incluso en el terreno mediático se advierte la necesidad de “una voz local, federal y regional” que contrapese la narrativa metropolitana. La disputa cultural hoy pasa por recuperar la agencia narrativa de las regiones, para que la identidad del NOA (y de cualquier provincia fuera del puerto) no sea un eco domesticado, sino un discurso con autoridad propia en el concierto nacional.
Identidad regional: heridas y matrices vivas
Lejos de cualquier esencialismo romántico, Risco describió la identidad cultural del NOA como una tensión de múltiples matrices simbólicas en conflicto. En palabras del autor, convivían (y conviven) en el Noroeste al menos tres grandes matrices: el sustrato indígena-amerindio con su cosmovisión territorial y comunal; la herencia hispánico-colonial con sus valores trascendentes y orden jerárquico; y la modernidad técnico-científica con su idea de progreso y racionalidad instrumental. Estas capas históricas no se suceden ordenadamente como en un manual escolar, sino que coexisten superpuestas, a menudo con fricciones y dislocaciones. El resultado es una identidad plural y herida, una “resistencia inestable frente al intento de ser reducida a una sola narrativa”.
Hoy esas heridas siguen abiertas y dichas fricciones se manifiestan en la vida cotidiana de la región. Basta observar, por ejemplo, las tensiones en torno a la tierra y el medio ambiente en comunidades indígenas del NOA frente a proyectos extractivistas “modernizadores”. O el contraste entre una religiosidad popular arraigada (fiestas patronales, cultos sincréticos) y la mentalidad secular urbana que gana terreno. Estas tensiones no indican atraso, sino una riqueza cultural muchas veces incomprendida desde el centro. Mientras la mirada porteña hegemonizante suele etiquetarlas como signos de “atraso”, desde la región se pueden reinterpretar como otra racionalidad, otro ritmo, otra idea de lo común. En un país realmente plural, estas diferencias serían fuente de diálogo y creación, no anomalías a eliminar. Reconocer que la identidad del NOA es compleja y multivocal es fundamental para romper el molde único en el que se pretende encajar a toda la nación.
El NOA como sujeto cultural y político
Una de las tesis más poderosas de Risco –y más ignoradas por el centralismo– es concebir al NOA como un sujeto cultural con vocación política, y no como un mero escenario provincial de segunda categoría. ¿Qué implica esto? En primer lugar, admitir que desde la historia y la realidad regional emergen formas de vida, valores y visiones que no calzan en el molde porteño. Hay un pensamiento propio en el NOA, alimentado por su memoria colectiva, por sus prácticas comunitarias, por su relación con el entorno, por su arte y filosofía vernáculas. Si reconocemos a la región como sujeto, entonces “el pensamiento del NOA no es subsidiario del pensamiento nacional, sino que puede disputar centralidad simbólica”. En otras palabras, lo regional no es sinónimo de lo meramente local o pintoresco: es un hecho político en sí mismo. Supone la capacidad de proponer interpretaciones de la realidad y proyectos de futuro desde una perspectiva situada, con la misma legitimidad que la perspectiva metropolitana.
Traer esta idea al presente significa desafiar la arquitectura institucional y mental de la Argentina unitaria. A pesar de ser formalmente un país federal, en la práctica seguimos funcionando como un organismo con un solo cerebro central y muchas extremidades obedientes. Concebir al NOA (y por extensión a cada región) como sujeto político-cultural implicaría repensar la nación como una comunidad de voces, y no como un coro que repite una sola voz. ¿Qué políticas públicas surgirían si se pensaran desde Tucumán o Salta con sus prioridades culturales? ¿Qué relatos nacionales tendríamos si la historia se contara también desde Jujuy o Santiago del Estero, con sus héroes, mártires y sabios locales en primer plano? Sin duda, muy distintos a los actuales. Risco no proponía una secesión ni un repliegue provinciano, sino “otra lógica: una nación entendida como confederación simbólica de regiones, donde cada territorio pueda hablar desde sí mismo, sin pedir permiso al canon porteño”. Esa imagen de Argentina como concierto federal de culturas sigue siendo revolucionaria hoy: plantea pasar de un país con un único centro emisor de sentido a un país multinodal, verdaderamente dialogal en la definición de su identidad.
Contra la ficción del centro: repensar el país desde las regiones
La crítica al modelo nacional hegemónico –ese que confunde “lo argentino” con “lo porteño”– no es mera retórica del pasado. Todavía hoy, lo que se presenta oficialmente como cultura nacional suele llevar el sello de Buenos Aires, mientras las expresiones del interior batallan por no quedar subsumidas. Históricamente, la construcción de la Argentina se basó en “la homogenización cultural, la imitación de Europa y la exclusión de lo diverso”, llegando al extremo de que “lo que se llama ‘Nación’ muchas veces es simplemente ‘Buenos Aires expandido’”. Esa tendencia uniformadora trató a las culturas regionales ora como curiosidades folclóricas, ora como obstáculos al progreso. Pero las cosas están cambiando. La propia región del Norte Grande (que agrupa a las provincias del NOA y NEA) en años recientes ha comenzado a articularse políticamente para reclamar un trato más equitativo en lo económico y lo simbólico. Se trata de una respuesta directa a siglos de centralismo: “ese modelo histórico de imponer una única fisonomía cultural (blanca, europea) se enfrenta hoy a una seria disputa con la región del Norte Grande, que tensiona, cuestiona y exige un modelo más amplio y equitativo”. En otras palabras, las regiones se niegan a seguir siendo la periferia muda de un centro que se cree único autor del destino nacional.
Repensar el país desde las regiones implica contrarrestar la ficción de una Argentina unitaria donde solo importa la mirada central. Es reconocer que la realidad nacional es poliédrica: vista desde Orán o Tafí del Valle, adquiere matices que la perspectiva porteña no alcanza a ver. Un ejemplo palpable es la resignificación de los llamados “caudillos” provinciales. Mientras cierta historiografía centralista los demoniza como atraso o barbarie, desde aquí podríamos preguntar “¿Quién descubrió primero a quién?” y concluir que “según desde dónde uno se posiciona puede ser centro o periferia”. Las figuras y luchas regionales, entendidas en su contexto, narran otra Argentina posible. Por eso, llevar la mirada regional al presente y futuro del país es mucho más que un acto de justicia histórica: es ampliar el horizonte de lo pensable para la Argentina. Significa que cuestiones como el desarrollo económico, la educación o la democracia participativa adquieran soluciones distintas y creativas cuando se formulan desde la diversidad de nuestras provincias y no únicamente desde la lógica de la metrópoli.
Elites delegadas vs. saberes de abajo: hacia una emancipación cultural
Risco fue especialmente crítico del papel que jugaron –y juegan– las élites regionales en este drama. Con lucidez señaló que muchas veces las clases dirigentes del NOA actuaron como “delegadas simbólicas del centralismo”, reproduciendo los modelos culturales dominantes y despreciando el saber local. En lugar de potenciar la creatividad autóctona, a menudo prefirieron importar las modas e ideas aceptadas por el gusto metropolitano, buscando legitimidad en los círculos porteños antes que en su propia gente. Esta actitud ha sido un obstáculo interno para la emancipación cultural de la región: ¿cómo construir un discurso propio si quienes deberían liderarlo están más preocupados por la aprobación del centro? Lamentablemente, esa lógica persiste en ciertos ámbitos políticos y culturales, donde lo “nacional” (leído como “lo porteño”) sigue considerándose sinónimo de calidad, y lo provincial sinónimo de amateurismo. Pero también emergen resistencias: jóvenes artistas, colectivos académicos locales, medios independientes como Fuga. y movimientos sociales que revalorizan el saber situado y las tradiciones vivas del NOA sin complejos de inferioridad.
La verdadera emancipación cultural, sostenía Risco, no vendrá “de arriba” ni será otorgada por decreto desde Capital Federal. Vendrá “de abajo”, del diálogo genuino entre los saberes populares y las reflexiones intelectuales gestadas en la región. Dicho de otro modo, se trata de conectar la voz del pueblo –esa memoria transmitida en coplas, oficios, fiestas, y también en heridas colectivas– con la capacidad crítica de nuestros pensadores locales. Construir un pensamiento que sea “situado, pero no encerrado; abierto al mundo, pero enraizado en su territorio”. Esa fórmula brillante señala un camino para el presente: pensar desde el NOA no implica aislarse en un provincialismo estéril, sino aportar al debate nacional (e incluso global) una perspectiva rica en matices, anclada en experiencias reales de diversidad. Si las élites –políticas, económicas, culturales– logran asumir este desafío, dejarán de ser correas de transmisión del centralismo para convertirse en voceras de una región con cosas que decir. Y si no lo hacen, es probable que esas voces emergentes de abajo sigan abriéndose paso por otros medios, horadando poco a poco el bloque monolítico de la narrativa oficial.
Ni nostalgia ni exotismo: la región como porvenir necesario
Pensar la región hoy, con el espíritu de Risco, no es un gesto nostálgico ni un capricho folclórico, sino una condición de posibilidad para un futuro nacional más equilibrado y auténtico. No se trata de idealizar un pasado regional perdido, sino de comprender que la Argentina del siglo XXI no puede construirse desde una sola mirada sin volverse ficticia. Si seguimos permitiendo que “lo argentino” lo escriban únicamente desde el obelisco –o peor, desde los escritorios de mercado que venden cultura como mercancía– corremos el riesgo de que el país entero se reduzca a una ficción contada desde el centro. Por el contrario, al recuperar la perspectiva regional, el país recupera realidad: las regiones aportan sustancia, memoria, diversidad de soluciones y de sueños que la narrativa única no contempla.
En última instancia, abrazar la región como sujeto cultural y político equivale a dotar a la Argentina de una polifonía necesaria para que su identidad nacional sea algo vivo y compartido, no un libreto impuesto. Es entender que la unidad no nace de silenciar diferencias, sino de articularlas en un proyecto común. Como bien afirma Risco, leer (y pensar con) la región “no es un homenaje: es una urgencia” Urgencia de evitar que nuestras provincias queden como decorado de utilería, urgencia de que ninguna cultura local siga siendo tratada como ciudadanía de segunda. En la medida en que el NOA –y cada región de la Argentina– logre pensarse a sí mismo y hacerse escuchar, estaremos más cerca de un país real y plural, lejos de ficciones unilaterales. Pensar la región no es mirar al pasado: es escribir, por fin juntos, el futuro de la nación.

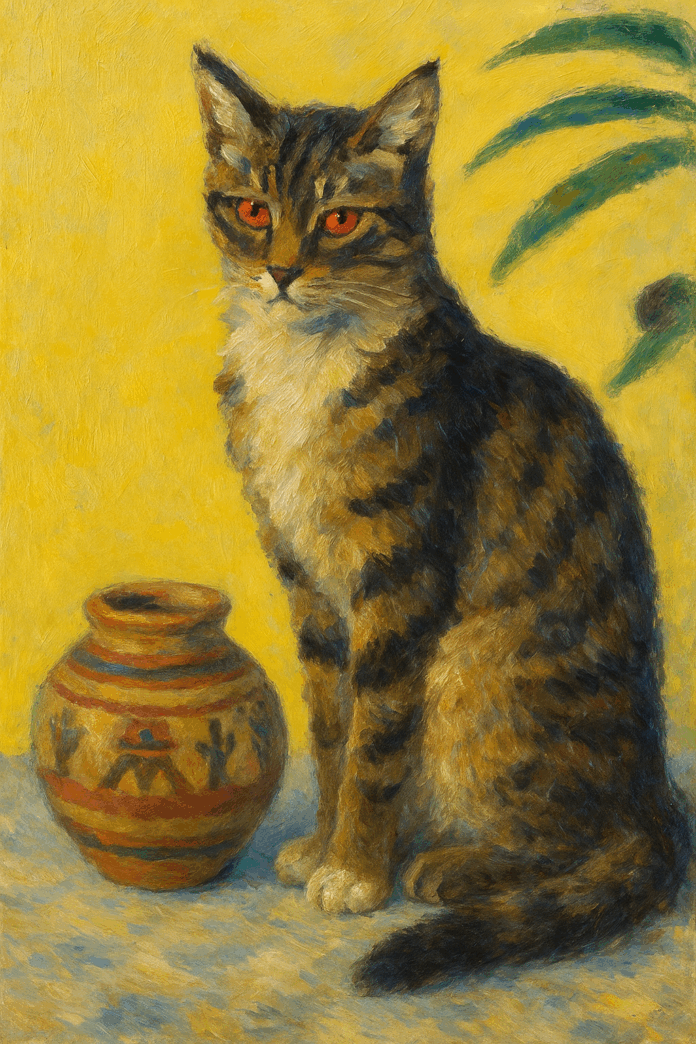
Muy buena nota y que importante es tomar conciencia de nuestra región, el sentido de pertenencia y de las problemáticas que la atraviesan