Por Enrico Colombres.
Mientras el mundo arde, Argentina parece repetir su propio ciclo trágico de simulacro institucional, fariseísmo político y un pragmatismo moral que bordea lo patológico. En un país donde la ética ha sido desguazada en nombre de la viveza criolla, y donde la moral fluctúa al compás de la conveniencia del momento, cabe preguntarse —con crudeza incómoda— cuál es el límite de nuestra hipocresía como sociedad.
En los márgenes de esta Argentina adormecida, donde se sobrevive más que se vive, las víctimas son sistemáticamente invisibilizadas. La pobreza estructural, el hambre, la violencia institucional y la exclusión ya no escandalizan: lo anómalo se volvió costumbre, lo indecente, una política de Estado. Y mientras todo esto ocurre, se nos exige corrección política, mesura en la crítica y, sobre todo, silencio. Pero callarse, hoy más que nunca, es complicidad.
Una de las formas más brutales de ejercer la impunidad es hacer que la víctima desaparezca de la vista, convertirla en cifra, en estadística, despojarla de rostro, de historia, de humanidad. El jefe de un campo de concentración podía sentir culpa por no pasar Navidad con sus hijos, pero no por haber asesinado a doscientos niños. La clave estaba en su noción de semejante: para él, los otros no eran humanos, eran descartables. Lo mismo ocurre cuando el Estado argentino —ese Estado ausente o, peor, selectivamente presente— asiste a los más vulnerables. Y la clase media, la misma que se indigna por el piquete en su calle, lo vive como una injusticia en su contra. ¿No hay ahí una incomprensión ética de la pobreza o solo hay molestia estética?
La violencia en la pobreza no radica únicamente en la falta de recursos: radica en ser condenado a la insignificancia, en volverse invisible. Y la política, lejos de revertir esto, ha aprendido a administrar ese silencio, a usarlo como moneda de cambio electoral. En vez de transformar la estructura, se financia la limosna. En vez de redistribuir el poder, se pacta con sus dueños. ¡Y así nos va!
La asistencia lógica y moral al que más lo necesita ahora ya es caridad, y no una obligación.
Lo más grave no es la decadencia, sino su justificación. Aquellos que deberían responder por sus decisiones se parapetan detrás de la legalidad para evadir la ética. Se firman contratos, se suscriben deudas, se redactan normas —como lo hizo María Julia Alsogaray en los 90— sabiendo que todo era excarcelable, y le decía al ministro Cavallo que firme.
Pero lo excarcelable no siempre es lo impune. La impunidad no necesita códigos penales si ya tiene anestesiada la conciencia social. ¿De qué sirve una democracia si es una maquinaria hueca de votos, sin justicia, sin memoria, sin responsabilidad?
Y mientras tanto, en el escenario global, las masacres se transmiten en directo. La destrucción de Gaza por parte del Estado de Israel, ante la indiferencia de buena parte del mundo occidental —incluida la Argentina—, es un espejo brutal de nuestras propias formas de indiferencia. Se asesinan niños, se bombardean hospitales, se violan todas las normas del derecho internacional humanitario. Pero como las víctimas son otros, no nos conmueve. La lógica es la misma que en nuestras villas: el problema no es que esté mal, es que no estén cerca nuestro.
Esa doble vara moral es funcional a los intereses del poder. Los que tienen la hegemonía construyen quién es el semejante y quién el enemigo. En este contexto, hablar de ética es un acto subversivo: es romper con la complicidad de lo obvio, es afirmar que la ley no siempre es justa y que obedecerla sin pensar puede ser criminal.
Por eso urge una pedagogía que se forme en el disenso, en la ética del otro. No en la legalidad acomodaticia, no en la obediencia boba. Porque si educamos para adaptarse y no para cuestionar, estamos criando generaciones de burócratas sin alma, de técnicos sin sensibilidad, de votantes sin memoria.
Y ahí es donde lo cultural —el folclore, el fútbol y la argentinidad— entra en juego. Porque esa misma viveza criolla que se celebra en las canchas es la que se reproduce en la política. Esa lógica de pasar por encima al otro se naturaliza desde la infancia: es ganar, no importa cómo. Lo que importa es no quedar afuera. Entonces se justifica todo: la trampa, el sobreprecio, el acomodo, la corrupción. Y después nos preguntamos por qué el país no cambia. ¿No deberíamos cambiar nosotros?
Nos reímos de nuestras desgracias, hacemos memes del colapso, cantamos en la cancha nuestras miserias como si fueran épicas. Pero debajo de esa catarsis hay dolor, hay angustia. Hay una impotencia estructural que no se resuelve con marketing ni con promesas. Porque el problema no es solo quién gobierna, sino quién realmente tiene el poder. Y somos nosotros.
¿Quién gobierna cuando gobierna el mercado? ¿Quién manda cuando las decisiones se toman en inglés en una torre de Nueva York? ¿Dónde quedó nuestra soberanía cuando el Fondo Monetario Internacional fija nuestras prioridades?
Nos han convencido de que el ajuste es inevitable, de que la deuda es el destino, de que lo público es ineficiente. Pero esas ideas no son verdades: son dogmas impuestos que benefician a los de siempre. Y mientras tanto, la sociedad argentina, con su mezcla explosiva de egoísmo, pasión, amnesia selectiva y orgullo herido, sigue girando en círculos.
En este contexto no se puede olvidar lo ocurrido en Tucumán durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi, cuando se ordenó recoger de las calles a personas en situación de indigencia para luego abandonarlas en una ruta en Catamarca, sin abrigo, sin comida y sin destino. Ese acto miserable —documentado y repudiado— revela con crudeza hasta dónde puede llegar la deshumanización institucionalizada cuando quienes gobiernan no ven seres humanos, sino estorbos.
Si no recuperamos la capacidad de interpelarnos, de mirarnos a los ojos como semejantes, de construir un nosotros que no excluya al otro, entonces estamos perdidos. Porque la verdadera dictadura no necesita tanques: le basta con que nadie se haga preguntas.
Este país no necesita más salvadores ni más slogans. Necesita coraje cívico, memoria activa y ética pública. Porque si seguimos naturalizando la injusticia, justificando lo injustificable y aplaudiendo la trampa como forma de vida, entonces lo que viene no es un futuro: es una repetición patética del pasado.
Y en esa repetición, la democracia no será más que una farsa legitimada por nuestras propias omisiones.
Argentina duele, no porque no tenga recursos, sino porque ha perdido el rumbo moral. Recuperarlo no es una tarea de iluminados, sino un deber colectivo. La patria no se salva firmando lo excarcelable. Se salva haciéndose cargo de lo imperdonable.
Y eso, todavía, está por hacerse. ¿Compromiso civil, compromiso moral? Vos decime: ¿qué hacés o qué harías por tu país, por tu sociedad? Esa de la que tanto te quejás… ¿Querés que cambie?

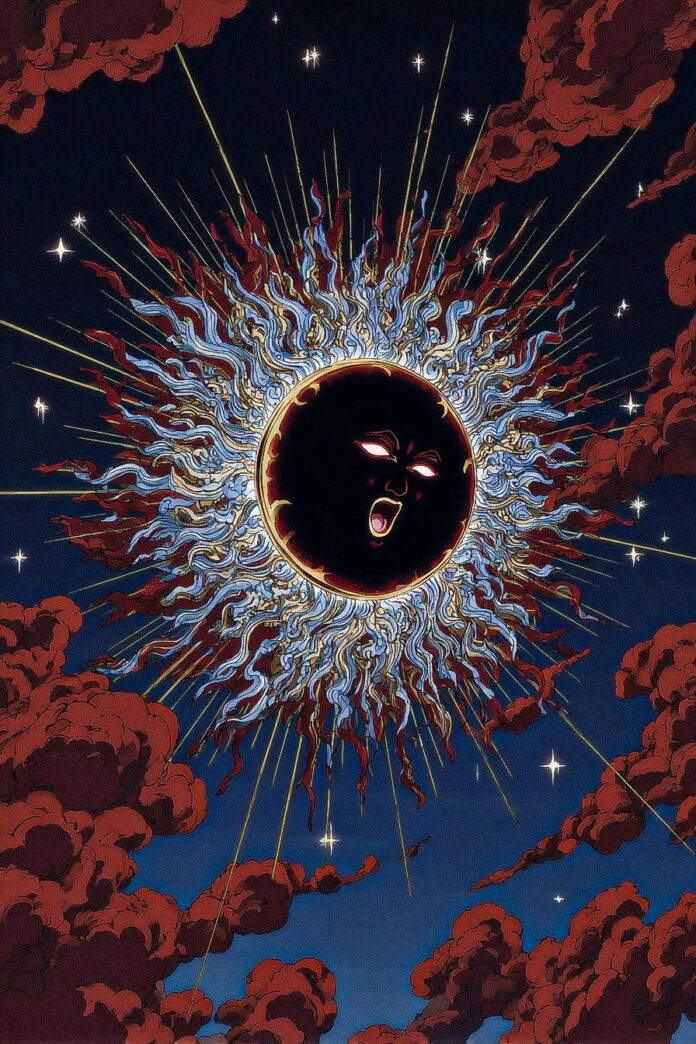
Muy claro hermano en tus palabras! Gracias por invitarme a leerte ! Te abrazo