Por Susana Maidana.
Una larga tradición filosófica eligió dos grandes formas de definir al hombre: una, como animal racional; la otra, como animal político. Ambas parten de una concepción sustancial y natural del ser humano: una acentúa su esencia racional, la otra su ser político y social.
Fue en la modernidad cuando se comenzó a percibir la gravitación del lenguaje en la constitución de lo social. En el siglo XVI se derrumbó la idea de que el Estado era el resultado de una evolución natural que comenzaba con la familia y culminaba en la sociedad civil, pasando por la tribu. El Estado dejó de concebirse como algo natural para entenderse como el producto de un pacto, gracias al cual los hombres consensuaban pasar del estado de naturaleza —prepolítico— al estado civil, mediante el lenguaje.
Spinoza y Hegel, por su parte, pusieron el acento en el deseo como factor que produce el reconocimiento de la subjetividad, a través de la mirada y de la palabra del otro.
En el siglo XIX, los maestros de la sospecha desconfiaron del lenguaje y percibieron su doble capacidad: mostrar y expresar, pero también engañar y embrujar. Marx sospechó de la transparencia de la mente humana al sostener que los intereses de clase oscurecían y desfiguraban las imágenes del espejo. Nietzsche desplazó a la ciencia —producto de la Razón— de su sitial, concibiéndola como una fábrica de engaño y simulacro, al trabajar con conceptos que habían dejado atrás la riqueza y particularidad de lo real. Freud, finalmente, afirmó que no era la razón la que guiaba nuestras conductas, sino el inconsciente.
En nuestro tiempo, Hannah Arendt cuestionó la tradicional caracterización del hombre como ser político y, con el mismo énfasis, criticó la concepción cristiana del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Según Arendt, el ser humano es precisamente a-político, porque la política nace en el espacio que se configura en la relación entre los hombres.
La acción humana nos instala en el mundo con los otros y crea un espacio habitable, tejido de relaciones sociales. Los lazos sociales se configuran en el espacio del entre, del diálogo intersubjetivo que presupone el lenguaje como base.
Nos enfrentamos, entonces, a dos desafíos: el primero, alertar sobre el poder del lenguaje y su afán homogeneizador, que iguala la diversidad y ahoga las diferencias; el segundo, recuperar el rol de la argumentación en la estructuración de la trama social, como vía para promover la convivencia entre las diferencias en función de fines que trasciendan los intereses meramente individuales.
Simone de Beauvoir subrayó el afán generalizador del lenguaje y se pronunció contra el envilecimiento que produce convencer a una mujer de que no vale nada, para que efectivamente sienta que no vale nada. Hannah Arendt, por su parte, caracterizaba a los totalitarismos como ruedas que arrastran a las personas hasta que dejan de pensar, quitándoles libertad, autonomía y conciencia moral. Los totalitarismos son muros que impiden estrechar lazos con el otro.
El lenguaje, entendido como estructurante de las relaciones sociales, es la tierra donde germina la acción humana y el espacio público que se constituye en el seno de la pluralidad.
La identidad personal, como la social, se construyen a partir del reconocimiento del otro: del diálogo y del disenso que admiten la diversidad cultural y axiológica, y que aceptan las diferentes formas de vida. Frente a la pregunta sobre cómo podremos vivir juntos en medio del dilema que representa la configuración de una sociedad diversa, Touraine propone poner al sujeto en el centro de la reflexión, del diálogo y de la acción.
La acción humana requiere, entonces, del lenguaje, que no se reduce a lo dicho, sino que incluye lo no dicho y al silencio como modo de hablar. Según Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar, mejor es callar”. El reino de lo personal, lo ético, lo estético, lo religioso y lo poético no se pueden decir, sino mostrar.
El lenguaje es bifronte: abre la posibilidad del encuentro, pero también lo obtura, porque rotula y encasilla, obstaculizando los lazos sociales. Resulta sugerente pensar cómo, en el término griego logos, estaban contenidos todos estos matices. El Diccionario Griego lo define así: “todo aquello que se comunica de palabra: orden, mandato, intimación; palabra dada, promesa, condición; decisión, pretexto fútil…”. Y agrega: “razonar, argumentar; presentar como más fuerte el argumento más débil”. Vemos, entonces, cómo el logos incluía las ideas de comunicar, promover, prometer, pero también de engañar y ocultar.
Wittgenstein observó que el uso ordinario del lenguaje embriaga a los hombres y los sumerge en un “sopor mental”, del cual emergen los problemas de la metafísica. Esta idea resuena en Hannah Arendt, cuando subraya la dificultad que entraña hablar del hombre en general, en lugar de hablar de cada hombre y cada mujer en particular, con el consiguiente desprecio por las singularidades.
Las generalizaciones, advierte, tienen efectos éticos. Por ejemplo, quienes mantienen identidades comunitarias y definen a los actores sociales por su naturaleza, su color de piel o su religión —y no por su rol social— establecen muros que separan, en lugar de posibilitar el encuentro.
El uso cosificador del lenguaje aparece recurrentemente en manuales y textos escolares, donde se cristalizan nociones como “patria”, “nación”, “familia”, “mujer” o “identidad”, concebidas como categorías a-históricas, atemporales y naturales, olvidando que son productos de una construcción socio-lingüística.
En la sociedad de la comunicación generalizada asistimos al vaciamiento de la palabra: una elocuencia hueca que, en lugar de comunicar, aísla e instaura la lucha darwiniana, contaminando los lazos sociales.
Sin embargo, las voces de la contracultura se levantan contra los encasillamientos y hacen oír sus reclamos y reivindicaciones. Vemos emerger nuevas palabras, un nuevo decirse más allá del lenguaje impuesto, en los espacios ocupados. Aparece un lenguaje nuevo en barrios y suburbios que escapan —casi— al control policial y mediático, y que muestran su hostilidad al lenguaje establecido. En ese mismo argot reconocemos un lenguaje poético en contraposición al lenguaje del poder.
Quizás podamos entender por qué el hombre actual no es proclive a la formulación de utopías, sino de distopías, en las cuales se describe el horror de un mundo que se ha vuelto inhóspito precisamente porque se han disuelto los lazos sociales, porque todo lo sólido se ha deshecho en el aire.

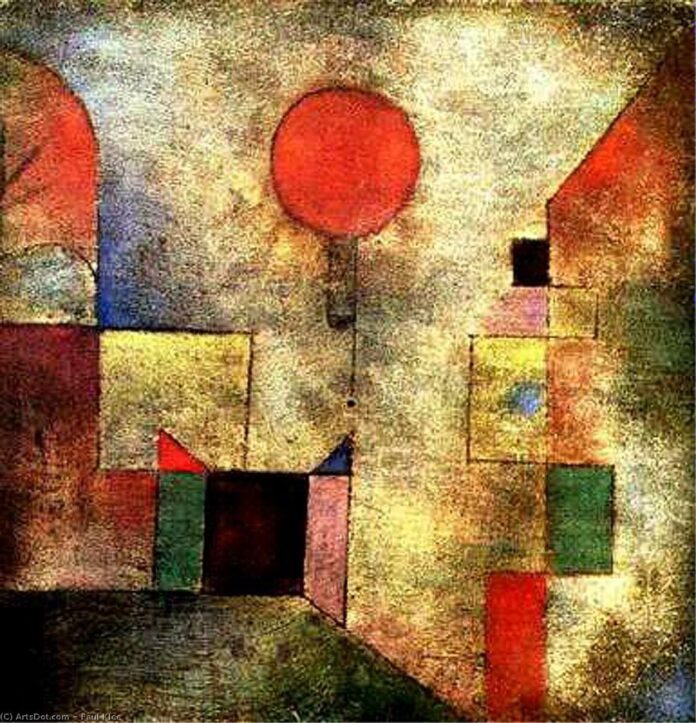
Gracias Susana, por recordarnos que el lenguaje sigue siendo el territorio donde se juega la libertad del pensamiento. Tu texto devuelve densidad a una palabra que la época ha vuelto liviana, y nos invita a mirar con lucidez el modo en que hablamos, repetimos o callamos. En tiempos donde todo parece decirse sin decir nada, tu reflexión nos recuerda que pensar es, ante todo, cuidar la palabra.