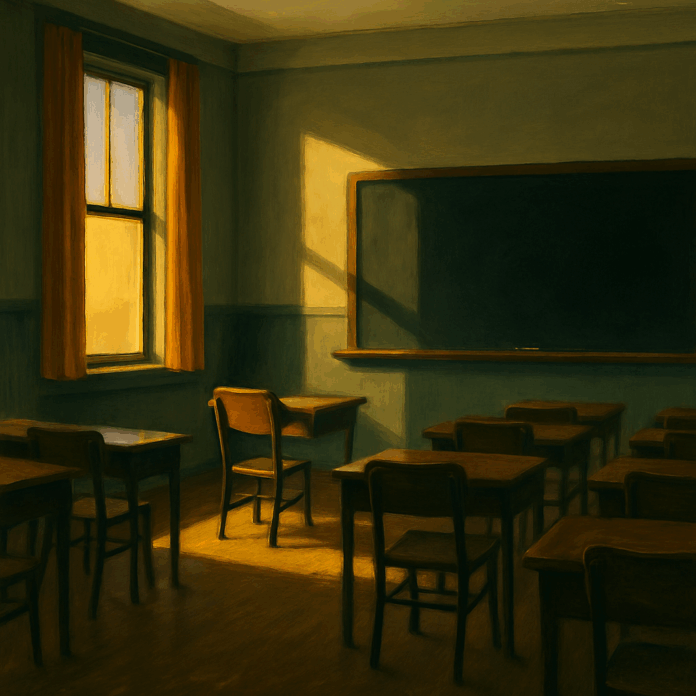por Elsa Sanzano
Ser maestra de sexto grado no es sólo enseñar contenidos. Es acompañar un momento vital, único y sensible en la vida de los alumnos. Es estar allí cuando empiezan a dejar de ser “los más grandes de la primaria” para mirar, con temor y esperanza, hacia una secundaria que los espera con estructuras tan diferentes como poco flexibles.
A esa edad, nuestros alumnos están en plena transición emocional. Cambian sus cuerpos, sus amistades, sus modos de pensar. Necesitan más que nunca a alguien que los escuche, que los guíe, que les diga «yo te veo». La maestra de sexto suele ser ese faro: conoce sus silencios, sus potencialidades, sus miedos escondidos. Cree en ellos, incluso cuando ellos aún no creen en sí mismos.
Sin embargo, el sistema educativo los empuja prematuramente a un salto para el cual no están preparados. La eliminación del séptimo grado, una decisión tomada hace más de dos décadas en muchas provincias argentinas, obligó a niños de apenas 11 o 12 años a ingresar en una secundaria concebida para adolescentes mayores. Esta reforma, presentada como un avance en su momento, ha sido en realidad una trampa silenciosa para miles de chicos.
Paulo Freire nos enseñó que educar es un acto de amor, pero también de respeto profundo por el tiempo vital del otro. «Nadie educa a nadie —decía—, los hombres se educan entre sí mediando el mundo». Saltar etapas, forzar procesos, desconoce esta mediación fundamental. No se puede educar imponiendo tiempos ajenos al ritmo emocional y cognitivo del sujeto.
Especialistas en psicopedagogía y educación infantil, como Melina Furman y Mariano Narodowski, han alertado sobre los riesgos de esta transición brusca. A los 11 o 12 años, el pensamiento abstracto está en pleno desarrollo; las herramientas de autonomía, organización y manejo emocional son todavía frágiles. El paso de tener una maestra contenedora a múltiples profesores con horarios fraccionados y expectativas impersonalizadas resulta, para muchos, un salto al vacío.
Las consecuencias están a la vista: deserciones tempranas, sentimientos de abandono, invisibilización de alumnos vulnerables, brechas que se amplían en lugar de cerrarse. La escuela secundaria, pensada para adolescentes que ya navegan códigos más autónomos, termina expulsando silenciosamente a quienes más necesitan ser acompañados.
Agradezco haber sido parte del recorrido de mis queridos alumnos, que a pesar de provenir de familias humildes, lucharon por seguir estudiando. Muchos lo lograron: son hoy profesionales, trabajadores, personas dignas y comprometidas. Otros quedaron en el camino, perdidos en un sistema que no supo abrazarlos a tiempo.
Despedirlos cada año, sabiendo que algunos de ellos enfrentarían solos un laberinto para el que no estaban preparados, ha dejado cicatrices. Y también ha reforzado una convicción: no podemos seguir obligando a los niños a crecer antes de tiempo.
Educar, como decía Freire, es acompañar en la pregunta, en el asombro, en el tiempo propio del otro. No acelerar, no empujar, no forzar. Recordarlo, y corregir el rumbo, es urgente si queremos una educación verdaderamente inclusiva, humana y emancipadora.