Por Lucas Nagle.
“En la era del algoritmo, el arte vuelve a preguntarse por la Tierra.”
Vivimos entre la nube y el polvo. Hemos subido nuestra memoria a servidores que devoran energía mientras los glaciares se derriten. El arte, ese viejo refugio de lo humano, se ha convertido también en un laboratorio de código, un campo de pruebas para la conciencia digital. De ese cruce entre biotecnología, inteligencia artificial y ADN, surge la figura de Solimán López, un artista que ha decidido enterrar una oreja biodegradable en el hielo de Svalbard para que escuche, en silencio, el futuro de la especie. La llama Manifiesto Terrícola.
Esa oreja, impresa en 3D y cargada de información genética, es a la vez obra y archivo, cuerpo y dato. Un oído que no pertenece a nadie y, sin embargo, escucha por todos. En su interior, el artista almacena un texto que describe el estado de la humanidad: su desborde tecnológico, su desarraigo, su confusión entre progreso y catástrofe. El Manifiesto Terrícola no es solo un gesto poético: es una operación filosófica. Propone una nueva escucha del mundo cuando ya casi no se distingue entre el ruido del sistema y la voz de la Tierra.
La obra de López parte de una intuición profunda: la humanidad ha llegado a un punto en que su legado no puede separarse de sus residuos. Todo lo que crea, contamina. Todo lo que conserva, se degrada. En el ADN ya no solo está la vida, también está el código, el ruido, la saturación. En esa tensión se instala su pensamiento artístico: la virrealidad, esa mezcla inseparable entre lo físico y lo digital donde lo biológico y lo artificial coexisten, se infectan, se confunden.
En este contexto, el arte deja de ser un refugio contemplativo para transformarse en un acto de resistencia ontológica. Ya no se trata de representar la realidad, sino de mantenerla viva. De recordarnos que aún somos terrícolas. López construye una poética del límite: sus obras como OLEA —árboles virtuales que respiran en el código— o Invisible Pegaso —una alquimia entre desechos electrónicos y agua glacial— reescriben la relación entre materia y energía, naturaleza y tecnología. Cada una es una metáfora del Antropoceno, esa era donde el ser humano es a la vez creador y fósil de su propia extinción.
El Manifiesto Terrícola no busca redención, sino conciencia. Habla de fe y ciencia, de transhumanismo y ecología, de la humanidad representada por el arte cuando ya no sabe representarse a sí misma. Es un texto que, en lugar de elevar al hombre, lo devuelve al suelo: le recuerda su pertenencia al planeta.
En su núcleo late una pregunta incómoda: ¿qué quedará de nosotros cuando el último servidor se apague?
Tal vez, una oreja.
Tal vez, el eco de una promesa: ya no habitamos la tierra prometida, pero nos prometemos una tierra mejor.
López entiende que el problema no es la tecnología, sino la manera en que la usamos para olvidar. El arte, en cambio, insiste en recordar. En tiempos en que los árboles se plantan en el metaverso y las obras se venden como NFT, su gesto es inverso: devolver la información a la materia, reinsertar el código en el hielo, hacer que la memoria vuelva a tener cuerpo. Enterrar una oreja es un modo de devolverle la escucha al planeta. Un intento de reconstruir la comunicación perdida entre la humanidad y la Tierra.
El Manifiesto Terrícola es, al mismo tiempo, epitafio y renacimiento. Una carta escrita desde la saturación de la información, un intento de reconciliar el arte con la materia que lo soporta.
Porque el problema no es la tecnología, sino el modo en que olvidamos que la Tierra también tiene memoria.
Y esa memoria no se mide en terabytes, sino en eras geológicas, en capas de hielo, en fósiles de silicio.
Frente a la aceleración del tiempo y la desmaterialización de la experiencia, el arte de López propone una detención, una pausa. Escuchar la vibración del hielo, la respiración del cobre, el rumor de las bacterias que desintegran un circuito. Escuchar lo que aún queda vivo debajo del ruido.
Quizás allí, en esa escucha microscópica, esté la posibilidad de un nuevo humanismo: uno que no se mida por la expansión, sino por la atención. Un humanismo que vuelva a mirar el suelo.
Porque lo que la inteligencia artificial olvida es que la inteligencia, antes que artificial, fue terrestre.
Y solo quien recuerda eso —quien vuelve a escuchar el pulso mineral del mundo— podrá escribir los próximos manifiestos de la especie.
El Manifiesto Terrícola no pertenece al futuro, sino a la frontera de lo humano. Es una advertencia y un canto.
Una forma de recordar que todavía somos, a pesar de todo, terrícolas.

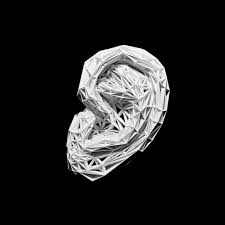
Ya no habitamos la tierra prometida, pero nos prometemos una tierra mejor.
Muy buena columna Lucas. Tiene una mirada fresca y profunda a la vez, logra mezclar poesía, filosofía y crítica tecnológica sin volverse solemne. El texto respira, se mueve entre lo material y lo digital con naturalidad, y consigue que el lector sienta la potencia simbólica de esa “oreja enterrada” como un gesto que devuelve la escucha al planeta. Hay frases que se quedan resonando, como la de que la inteligencia, antes que artificial, fue terrestre. Quizás en otra versión podrías jugar un poco más con la dimensión política del arte frente al algoritmo, pero así como está, el texto funciona perfecto sensible, lúcido y muy en sintonía con el espíritu de Fuga. Te felicito.