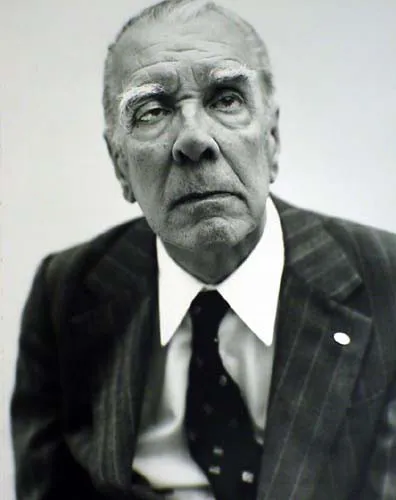Por Juan Cruz Ara Aimar.
En un pasaje de su cuarto ensayo dantesco, Jorge Luis Borges dice que “en realidad no hay, estrictamente, asesinos; hay individuos a quienes la torpeza de los lenguajes incluye en ese indeterminado conjunto”. “En otras palabras [continúa], quien ha leído la novela de Dostoievski ha sido, en cierto modo, Raskólnikov y sabe que su ‘crimen’ no es libre, pues una red inevitable de circunstancias lo prefijó y lo impuso”. Siguen luego dos sentencias claves. Primero, que “el hombre que mató no es un asesino, el hombre que robó no es un ladrón, el hombre que mintió no es un impostor; eso lo saben (mejor dicho, lo sienten) los condenados; por ende, no hay castigo sin injusticia”. Segundo, que “en la ficción jurídica el asesino bien puede merecer la pena de muerte, no el desventurado que asesinó, urgido por su historia pretérita y quizás —¡oh marqués de Laplace!— por la historia del universo” (Borges, 2018, pp. 52-53).
Como ocurre en general con la magnífica obra de Borges, este párrafo puede ser objeto de numerosos análisis y conclusiones. En lo que refiere al castigo penal, creemos que hay cuatro temas que merecen atención: la ontología del delito, las circunstancias del crimen, la (in)justicia del castigo y el problema del silogismo jurídico.
En cuanto a la ontología del delito, el texto citado muestra con claridad la relación inextricable entre la conducta y la palabra autorizada, entre la acción y la “torpeza de los lenguajes”. Con esta sentencia, Borges se opone a los supuestos del positivismo criminológico que dominaron la academia y la literatura hasta mediados del siglo XX, pero que siguen presentes en el imaginario público y que, bajo otros ropajes, intentan entronizarse una vez más en el discurso científico. Entre estos supuestos están que la explicación del crimen depende de la persona del delincuente y no de las instituciones penales, que las personas están determinadas biológica o socialmente a cometer delitos y que hay una diferencia esencial entre el delincuente y los ciudadanos comunes.
A diferencia de estos supuestos, las palabras de Borges encuentran eco en las principales figuras del abolicionismo penal, como Nils Christie, Thomas Mathiesen y, sobre todo, Louk Hulsman, así como en las teorías del etiquetamiento elaboradas por Howard Becker, Edwin Lemert y Erving Goffman. Aunque vale recalcar que se trata de algo bastante extendido en la teoría jurídica y que podemos hallar en otras coordenadas teóricas, como las obras de Émile Durkheim o Michel Foucault. Por último, aunque Borges permanece fiel a sus derroteros filosóficos (en el pasaje en cuestión cita a los nominalistas Roscelin de Compiègne y Guillermo de Occam), podemos encontrarlo más atrás en el tiempo, en las epístolas paulinas (Romanos 7:7).
Con diferencias y semejanzas, todos estos nombres afirman que el derecho penal no es una consecuencia o una reacción a la delincuencia o a la criminalidad, y que, por el contrario, el derecho las fabrica como resultado de una serie de luchas sociales, de articulaciones de saber-poder. Esto no significa que la conducta no exista con antelación, solo que no posee ninguna cualidad o esencia que la vuelva criminal per se. La acción carece de una característica ontológica de ese talante; no responde a una categoría natural. Se requiere de una palabra que la signifique, que la interprete, que decida su legalidad o ilegalidad. Esto funciona en un primer nivel a través de la criminalización primaria, donde se decide qué conductas son delito, y luego en la secundaria, donde se resuelve si la persona merece un castigo en el caso concreto.
En definitiva, el delito es el resultado de una compleja red que incluye conductas, ideas, valores, normas, sujetos y objetos heterogéneos. Su reducción o simplificación no solo evita comprender la riqueza de la realidad y conduce del conocimiento al error, sino que transforma a este último en una herramienta de dominación. Por eso Crimen y castigo es aún una lectura ineludible, mientras que ciertas obras científicas tan celebradas en el pasado están destinadas a la simple anécdota.
Los otros tres temas que advertimos al comienzo (las circunstancias del crimen, la (in)justicia del castigo y el problema del silogismo jurídico) son una consecuencia de la riqueza ontológica del delito y se articulan en la decisión judicial.
Por un lado, Borges recalca que Raskólnikov no era libre, o no lo era totalmente, al momento del “crimen”, sino que era víctima (¿él, el criminal?) de una “red inevitable de circunstancias”. Más allá del juego borgeano con el destino y la tragedia (rasgo presente en gran parte de su obra), este pasaje permite apreciar que las personas no cometen un mal porque sí, que la acción es siempre el resultado de una red de asociaciones, un nudo de un conjunto de agencias que debe ser desenmarañado con delicadeza, extremo tan necesario en tiempos en que la inmediatez parece haberse apropiado de la institución judicial, reducida cada vez más a una función actuarial.
Borges dice luego que “el hombre que mató no es un asesino”; es decir, que pese a su condena es un ser humano, que su persona no se resume en una etiqueta o un estigma, y que como tal sufre también su propia condena, una condena que, como bien muestra Dostoievski, guarda un rasgo existencial infranqueable. De allí la imposibilidad de cuantificar un castigo completamente justo, incluso a través del método predilecto desde la modernidad: el tiempo de encarcelamiento, punto cúlmine de la matematización de la pena.
Por último, Borges dice que “en la ficción jurídica el asesino bien puede merecer la pena de muerte, no el desventurado que asesinó”, y establece así un hiato insalvable entre la ley que ordena condenar en abstracto y el ser humano que el juez tiene frente a él en el estrado. Y con eso desnuda, finalmente, al silogismo como una herramienta lógica que despoja a la decisión judicial de su responsabilidad moral. Silogismo que, merced a la nueva exégesis propuesta por los adalides de la inteligencia artificial, pretende retornar con un ímpetu inusitado ante la parsimonia de los operadores jurídicos.
Estas pocas líneas no pueden hacer justicia a la obra de Borges ni responder si era un avezado criminólogo. En todo caso, permiten concluir que su genio no podía resultar ajeno a la complejidad del castigo penal y que sus advertencias mantienen su vigencia.
Borges, Jorge Luis. (2018). Nueve ensayos dantescos. Buenos Aires: Sudamericana.