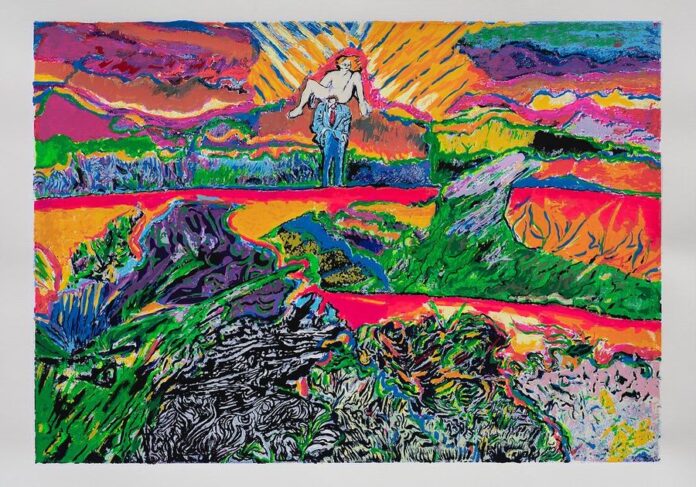Por Fernando Etienot.
«Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva…»
Miguel de Unamuno.
Los males del oligopolio de la oferta electoral
Los tiempos electorales no solo traen políticos más activos, verborrágicos y decididos, sino también frases y conceptos que se desempolvan para la ocasión. Entre ellos, uno reaparece con especial insistencia en los días previos a las elecciones: el voto útil. La expresión suele presentarse como un gesto de madurez política, como si resumiera el sentido común democrático en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, su repetición ha vaciado de contenido la idea de elección libre, transformándola en una estrategia de supervivencia dentro de un sistema cada vez más concentrado.
En el fondo, el llamado al voto útil no es otra cosa que la apelación a una racionalidad instrumental. Como observaba Max Weber, la ética de la responsabilidad consiste en ponderar las consecuencias de los actos políticos, pero en el uso contemporáneo del término esa responsabilidad se reduce a un cálculo de conveniencia. El votante “útil” ya no decide en función de su convicción, sino del resultado que desea evitar. Se trata de una racionalidad de mercado aplicada al sufragio: una forma de consumir política, no de practicarla.
La dinámica del voto útil produce un fenómeno paralelo en la oferta electoral. Los partidos, en lugar de ampliar la pluralidad, buscan absorber a los competidores ideológicamente cercanos, apelando a la moral de la unidad para disimular la lógica de la exclusión. En nombre de la eficacia se justifica la concentración. Así, se instala un oligopolio electoral, donde la competencia se reduce a dos oferentes que alternan su predominio sin alterar las reglas de fondo. Giovanni Sartori describió este proceso como el tránsito de los sistemas plurales a los sistemas de competencia limitada, donde el equilibrio se confunde con estabilidad, y la previsibilidad reemplaza a la innovación política.
Esta estructura tiene consecuencias profundas. Como advirtió Schumpeter, cuando la democracia se define únicamente como un método competitivo para elegir líderes, el ciudadano se convierte en un consumidor periódico, no en un agente deliberativo. En el caso argentino, el llamado al voto útil termina por naturalizar esa lógica. La participación se vuelve rutinaria, desprovista de pasión cívica, y la elección, un trámite previsible. El resultado es una democracia de baja intensidad, agotada en su propio automatismo.
La concentración de la oferta también erosiona la legitimidad de quienes resultan electos. Cuando la ciudadanía vota por descarte, la victoria se vuelve administrada, no conquistada. El ganador hereda un mandato débil y una legitimidad condicionada por el rechazo al otro más que por la adhesión propia. En ese contexto, la alternancia deja de ser signo de salud institucional y se convierte en síntoma de fatiga.
El péndulo político argentino reproduce este ciclo desde hace décadas: dos bloques que se suceden en un movimiento de corsi e ricorsi —como diría Vico—, una historia que avanza repitiendo sus formas. En este esquema, el balotaje no aparece como un mecanismo de definición, sino como un dispositivo de control. Es el sueño del eterno balotaje: la ilusión de que siempre hay dos caminos, aunque ambos conduzcan al mismo lugar.
La democracia necesita recuperar su capacidad de deliberar y de imaginar opciones. No hay voto útil en una sociedad que piensa. La verdadera utilidad del sufragio radica en devolverle al ciudadano la conciencia de su poder, no en convencerlo de su impotencia. Solo cuando la política abandone el confort del duopolio y se atreva a multiplicar sus voces, la alternancia dejará de ser rutina y volverá a ser esperanza.