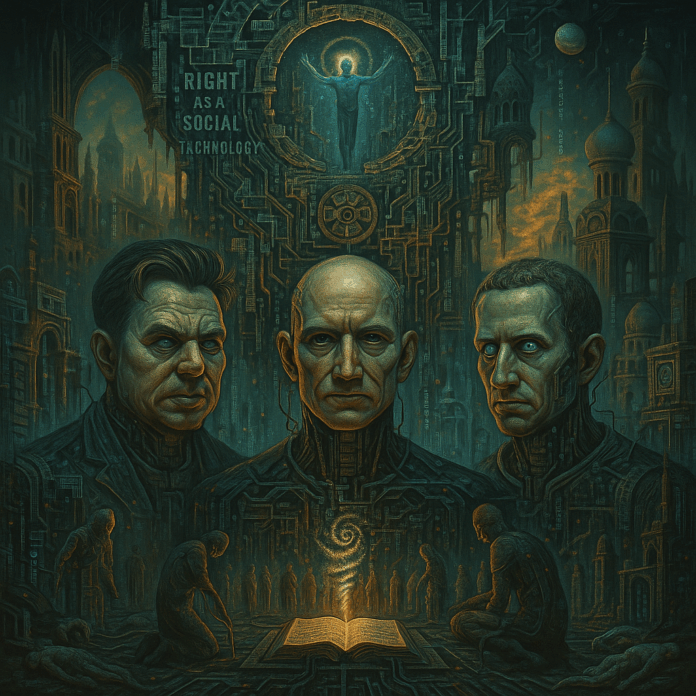por Nicolás Salvi.
Después de habernos adentrado en las rutas violentas del futurismo italiano, esta nueva entrega nos lleva al proyecto de trascendencia insignia de la posmodernidad: el transhumanismo. Aquí, el futuro no llega desde los arsenales que hacen eco de incendiarios manifiestos, sino desde los laboratorios de Silicon Valley, las fundaciones filantrópicas del tecno-optimismo y los foros donde se diseñan algoritmos, implantes y políticas de longevidad para una élite global. Si el futurismo apostaba por la velocidad y el heroísmo, el transhumanismo apuesta por la perfección: cuerpos mejorados, mentes optimizadas y vidas extendidas por vía mecánica o biotecnológica. Pero ¿para quién?
Aunque polisémico, el transhumanismo puede definirse como una corriente filosófica y tecnopolítica que propone usar tecnologías avanzadas para superar las limitaciones biológicas humanas. Nanomedicina, inteligencia artificial, implantes mecánicos, interfaces neuronales, criogenia y edición genética: toda la tecnología de vanguardia se vuelve herramienta para trascender el envejecimiento, la enfermedad y la fragilidad. El cuerpo natural es un proyecto inconcluso, por lo que, la técnica (tanto las ciencias como el mercado) deben encargarse de su culminación. La figura dominante aquí es el empresario de sí mismo, el yo como startup.
El panteón de teóricos transhumanistas, compuesto por variopintas figuras cómo FM-2030, Max More, Ray Kurzweil, Natasha Vita-More y Zoltan Istvan, coincide en una idea de fondo: la historia humana es una rampa evolutiva que está a punto de su gran salto. La “singularidad” -ese momento en que la inteligencia artificial supere a la humana y los cuerpos se vuelvan plataformas técnicas intercambiables- abrirá una nueva era poshumana. Y como todo salto evolutivo, este también tendrá ganadores y perdedores.
Aunque muchos pueden ser considerados los padres de este corrupto movimiento, el itinerario de repaso puede comenzar con FM-2030 (1930-2000), pionero del término y de la actitud transhumanista. Nacido como Fereidoun M. Esfandiary, eligió su nuevo nombre como gesto de ruptura con lo heredado: patria, religión, familia; y con la esperanza de celebrar su cumpleaños número 100 en 2030. En sus textos como Are You a Transhuman? (1989) defendió una humanidad posidentitaria, móvil y conectada, guiada por una ética del desapego y la mutabilidad. Murió de cáncer de páncreas, pero ya había decidido criogenizarse. Esto lo hizo en son a su coherencia vital: la muerte no debía aceptarse sin resistencia.
El futurólogo Max More (1964-) dio al transhumanismo una arquitectura filosófica más sistemática al fundar el extropianismo, la primera corriente que se articuló como doctrina explícita dentro del movimiento. Nacido a fines de los años ochenta, este marco proponía un conjunto de principios para guiar la evolución humana más allá de sus límites biológicos, desde una ética de la mejora continua, la racionalidad, la apertura experimental y la autotrascendencia. Lejos de definir tecnologías específicas o agendas cerradas, el extropianismo ofrece un horizonte normativo: pensar el futuro como diseño en manos de los mejores humanos. Inspirado en ideas como el orden espontáneo y la plasticidad de la mente y el cuerpo, combina un optimismo técnico con sensibilidad libertaria. More no solo teorizó estos principios, sino que los institucionalizó: durante años dirigió Alcor, la principal fundación de criopreservación humana, donde reposa también el cuerpo de FM-2030. Su lema “Suspended animation is not death” cristaliza la apuesta extropiana: congelar un cuerpo no es enterrarlo, sino prepararlo para un renacimiento aún no programado.
La visión se radicaliza con Zoltan Istvan (1973-), periodista, empresario y activista que convirtió el transhumanismo en plataforma política. Tras publicar en 2013 The Transhumanist Wager (una novela/manifiesto donde plantea la prolongación de la vida como mandato supremo), fundó el Partido Transhumanista de EE.UU. y lanzó una insólita candidatura presidencial en 2016. Su filosofía, autodenominada funcionalismo egocéntrico teleológico, coloca la supervivencia individual por encima de cualquier marco legal, ético o institucional. Rediseñarse no es solo un derecho: es una obligación moral. En sus discursos, artículos y performances mediáticas (como el célebre “Autobús de la Inmortalidad” que condujo por todo EE.UU.) Istvan despliega una ética tecnolibertariana sin concesiones. En ella, la selección natural cede el paso a una selección artificial, dirigida por quienes se atrevan -y puedan- a rediseñar sus cuerpos como algoritmos vivientes. Para él, la inmortalidad es un camino plausible para quienes estén dispuestos a apostar su humanidad por ella.
En otro registro, Ray Kurzweil (1948-) convirtió el transhumanismo en una profecía del silicio. Inventor precoz, pionero en inteligencia artificial y actual director de ingeniería en Google, tejió una espiritualidad técnica donde el alma se compila y evoluciona. En The Age of Spiritual Machines (1999), imaginó una conciencia dispersa, replicada en arquitecturas informáticas, más allá de la carne. Para Kurzweil, la evolución no es un relato biológico, sino una curva exponencial que empuja a lo humano hacia su fusión con la máquina. La trascendencia se vuelve ingeniería: el alma se reprograma, no se eleva.
Finalmente, Natasha Vita-More (1950-, esposa de Max More) introdujo una sensibilidad artística al debate. Su proyecto multiplataforma Primo Posthuman es una de las primeras representaciones del cuerpo humano radicalmente aumentado: una figura humanoide equipada con piel inteligente, prótesis intercambiables, interfaces neuronales y sistemas de reparación celular. No sólo eficiente, sino también habitable. Como artista y teórica del diseño posthumano, puso en escena otra dimensión del transhumanismo: la de los afectos, los símbolos y las formas sensibles de lo posible. Frente a la abstracción de los algoritmos, defiende el arte como tecnología anticipatoria.
Junto a estos pensadores, figuras como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg encarnan el transhumanismo desde la acción empresarial. No escriben manifiestos, pero actúan como si los encarnaran. Invierten en longevidad, neurointerfaces, metaversos, colonias espaciales. No se declaran transhumanistas, pero operan como tales: convierten la técnica en infraestructuras del privilegio. En ellos, el transhumanismo deja de ser filosofía especulativa y se convierte en política de plataforma.
Pero la promesa de mejora no se ofrece de forma universal. El ideal de “mejorar al ser humano” está cargado de juicios normativos: ¿qué es mejora? ¿Qué cuerpos merecen ser aumentados y cuáles deben ser corregidos o descartados? ¿Quién puede pagar para criogenizarse y esperar ser resucitado? En la versión dominante, el transhumanismo no piensa en el bien común, sino en la excelencia individual. Es una carrera personal, privada y financiada. La vulnerabilidad se patologiza, la dependencia se ve como defecto y la diferencia se convierte en falla de sistema.
El cuerpo, en este imaginario, es un error a reparar. La vida buena puede ser un algoritmo. La fragilidad humana es una versión beta. Y claramente, este futuro brillante no es para todos. Mientras unos proyectan su conciencia a la nube, otros apenas acceden a cuidados básicos. La frontera entre carne y código se vuelve también una frontera de clase. La selección económica.
Frente a esta utopía privatizada, el cosmismo ruso, en la línea de Fiodorov y sus seguidores, ofrece un horizonte distinto. También soñaban los fiodorovianos con superar la muerte, expandir el conocimiento y resucitar cuerpos. Pero lo hacían desde la igualdad y la comunidad. La resurrección no era una mejora privada, sino una tarea común. Donde el transhumanismo propone una élite que abandona la historia, el cosmismo imagina una humanidad que vuelve sobre ella con amor y responsabilidad.
Ambos movimientos comparten el impulso transformador, pero divergen en su sentido. El transhumanismo actual nace del culto al rendimiento, la autonomía sin vínculos y la competencia como virtud. Rediseña lo humano como plataforma, dato e inversión. El cosmismo piensa lo humano como aquello que no puede realizarse en soledad. No busca una nueva especie, sino una vieja humanidad redimida. No idealiza la selección, sino la reparación. No persigue la inmortalidad individual, sino la continuidad compartida.
Tal vez el desafío no sea simplemente rechazar el transhumanismo, sino reimaginarlo desde adentro. Si Fiodorov fue, de algún modo, el primer transhumanista, toca reconectar este hijo egoísta con sus raíces colectivas olvidadas. Contaminar sus algoritmos con compasión, inscribir el deseo de mejora en un proyecto común. Entrar en su templo para recordarle lo que alguna vez prometió: no la gloria de unos pocos, sino la redención de todos.
El dilema es político, y las respuestas que demos hoy definirán qué formas tomará lo humano en la interfaz entre carne y código. La tecnología amplía el horizonte de lo posible, pero no suple el juicio, seguimos siendo responsables de los mundos que abrimos.
En esa bifurcación, el cosmismo es puro contrafuturo activo, una interfaz espiritual que conecta memorias ancestrales con proyecciones planetarias. Frente a los algoritmos que sueñan solos, propone ensamblajes sensibles entre técnica y ternura. Frente al vector extractivista de la innovación, imagina una ingeniería del lazo.
Si alguna vez el pulso artificial logra detener la muerte, que sea también para recordar, cuidar y rehacer comunidad. Que no sea el triunfo del yo inmortal, sino la inscripción coral de una vida compartida en los circuitos del porvenir.