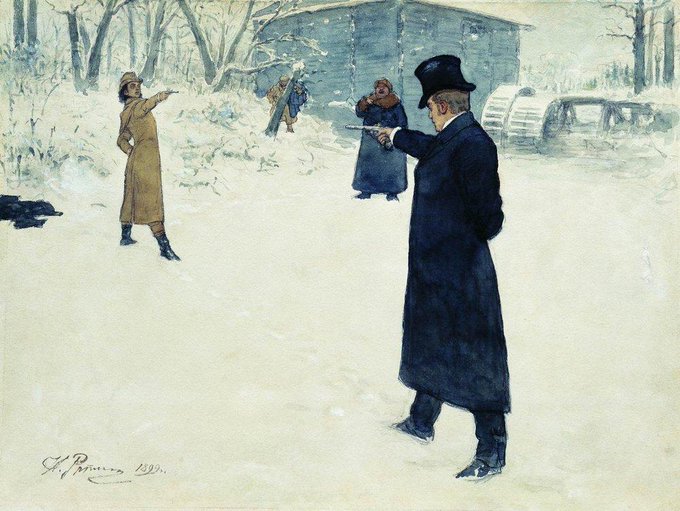Por Facundo Vergara.
“Flexibilidad designa la capacidad del árbol para ceder y recuperarse, la puesta a prueba y la restauración de su forma. En condiciones ideales, una conducta humana flexible debería tener la misma resistencia a la tensión: adaptable a las circunstancias cambiantes sin dejar que éstas lo rompan.”
Richard Sennett
Cuando Richard Sennett publicó La corrosión del carácter a fines de los noventa, describió un mundo laboral que se desplazaba hacia la flexibilización permanente, donde la estabilidad cedía frente a la adaptabilidad, y el futuro se volvía un terreno incierto. La flexibilidad de la que hablaba Sennett implicaba reorganizar la vida social y emocional en función del ritmo impuesto por el mercado, un mercado que ya no garantizaba trayectorias lineales ni certeras.
Si extrapolamos el contexto en el que el sociólogo estadounidense realizó sus observaciones al de la Argentina actual, podríamos decir que estamos frente a un espejo. El Gobierno nacional ha hecho de la “flexibilización” —principalmente en lo económico y, en un sentido más profundo, en lo cultural— una bandera política. Su narrativa de la “motosierra” no solo apunta a achicar el Estado; también propone un país donde el ciudadano común debe adaptarse rápidamente a un ecosistema que, en muchos casos, carece de redes de protección. En el centro de este modelo está la promesa de eficiencia y crecimiento, pero también aflora el riesgo de la “fragilización social”, tal como Sennett lo anticipaba.
La flexibilización que promueve el gobierno de Javier Milei se traduce en reformas orientadas a desregular el mercado laboral, reducir la presencia estatal y dinamizar la economía mediante ajustes profundos. Así, esta dinámica exige que la sociedad tolere altos niveles de inestabilidad, como ser despidos en el sector público, cierre o reconversión de empresas dependientes del gasto estatal, y la necesidad de reinventarse constantemente ante un entorno económico cambiante. Lo que antes era asumido por el Estado como ordenador social, hoy está en manos del mercado. La flexibilización implica desregulación interna y competitividad global bajo las pautas que marca el capital financiero (es interesante lo descripto por Enrico Colombres en su columna titulada “La dictadura que no fue”, publicada en el semanario anterior de FUGA. Los invito a leerla).
Sennett advertía que el problema no era solo económico, sino que también atravesaba lo emocional y lo comunitario de la sociedad. En un escenario de tales características, donde las personas sometidas a una flexibilidad forzada pierden el sentido de continuidad, los vínculos de solidaridad y pertenencia se debilitan. En Argentina, esto se refleja en la ansiedad social y en la sensación de que la adaptación requerida por el Gobierno va más rápido de lo que la sociedad puede asimilar. Sí, podemos afirmar que es lo que la ciudadanía mayoritariamente eligió a través del voto popular, pero cabe preguntarnos cuán preparados estamos actualmente para afrontar tanta flexibilidad. La sociedad argentina ha dado suficientes muestras de poseer un alto grado de adaptabilidad. Los ciclos históricos de desaciertos en lo económico, político, social y educativo nos han forjado como seres altamente flexibles.
La elasticidad de la tolerancia
El gobierno de Javier Milei ha tenido un apoyo inicial significativo, alimentado por el hartazgo hacia la política tradicional y por el deseo de un cambio profundo. La sociedad argentina ha dado muestras también de ser pragmática y demandante, fundamentalmente en lo que respecta a lo económico: exige resultados de corto plazo, y es el “bolsillo” quien marca el ritmo. Si el aspecto económico funciona medianamente de manera aceptable, “está todo bien”; y todo lo demás puede ser negociable. Lo político puede ser negociable; lo educativo y lo social también.
En una Argentina dividida entre pro y contra, entre gobierno y “casta”, y donde el escéptico puede inclinar la balanza para uno u otro lado, el techo de tolerancia social da muestras de fragilidad. Así, la elasticidad del apoyo ciudadano se estira ante cada ajuste, pero puede quebrarse si los costos sociales se perciben como desproporcionados frente a los beneficios prometidos.
En términos de Sennett, esta es la tensión central, dado que una sociedad puede aceptar flexibilización si percibe que conserva dignidad, propósito y horizonte de futuro. Si, en cambio, el mensaje dominante es que cada individuo queda librado a su suerte, la “corrosión del carácter” se vuelve un hecho político, y allí la confianza se agota, la cooperación social se erosiona y el contrato entre gobierno y ciudadanía se rompe.
La dinámica que lleva adelante el Gobierno nacional propone una reingeniería social basada en la adaptabilidad, que podríamos definir como extrema. A su vez, la experiencia de Sennett nos recuerda que no toda flexibilidad puede llegar a ser exitosa en términos de respuesta a las demandas sociales. Exigir a la sociedad una elasticidad infinita sin ofrecer los resultados esperados por el “ciudadano común” puede terminar vaciando de contenido la promesa de cambio. Así las cosas, cabe preguntarnos hasta qué punto la flexibilidad imperante puede llegar a soportar el colectivo argentino sin que se produzca un quiebre.
¿Hasta qué punto puede estirarse la paciencia de una sociedad antes de romperse?